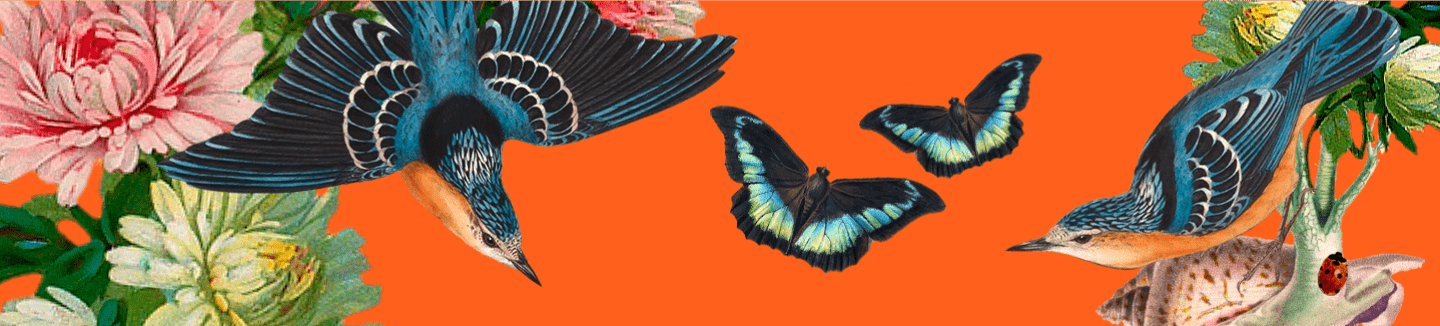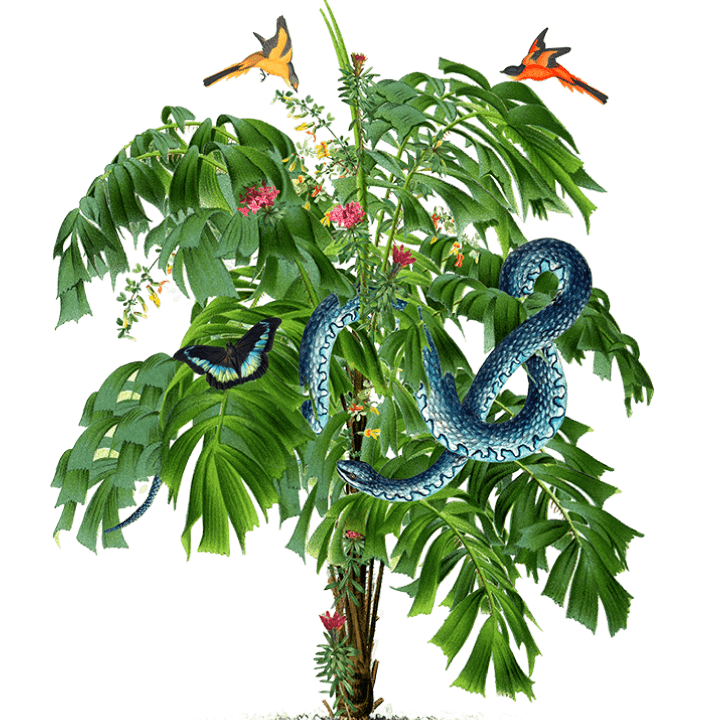En el último tiempo mi hija me hace todas preguntas así:
-Los espíritus, ¿son de verdad?
-¿Y las sirenas?
-¿El agua está viva o es como Papá Noel, algo a lo que juegan con sus familias algunos niños?
-¿Somos animales como todos los animales o animales distintos?
-¿Cómo es que tierra se acuerda de cosas?
-¿Dónde está lo vivo que está vivo?
-¿La magia existe?
-¿Podemos ser jaguares otra vez cuando lleguemos a la vida de muertos?
Parecieran preguntas distintas pero todas buscan resolver la misma intriga: ¿qué es verdad, qué es mentira, cómo lo sabemos?
Unos meses Domi tenía cuatro años y no había dudas.
Los espíritus están ahí en los árboles y los pájaros y las piedras; entre el fuego, el viento, las nubes; la tierra toda es un espíritu misterioso, salvaje, intenso.
Todo está vivo.
Y seguro podamos ser jaguares, si todo fuimos y todo podemos volver a ser.
Mirá el aire que respiramos lleno del aire de tantos cuerpos que están acá respirando con nosotras como las hormigas, esa mosca, los hongos que crecen dibujando una línea negra atrás de la bacha de la cocina.
Ya somos tantas criaturas, en cada inhalación, en cada movimiento, en cada bocado.
Y sirenas: cómo no va a haber. Las sirenas viven en el mar que es una persona a la que saludamos cuando llegamos y cuando nos vamos de la playa.
¿Te acordás?
-Hola: ya no te tengo miedo, le dijo Domi al mar el día que por fin se animó a mojar los pies en el agua salada, a correr las olas desde la orilla.
Tenía casi tres años, y el verano anterior no había podido siquiera asomarse. Cuando vio al mar por primera vez fue como si viera a un animal feroz. Se quedó quieta sobre la arena seca. Lograr meterse iba a requerir meses. Hasta que la relación que por fin se dio y entonces eso le dijo: ya no te tengo miedo.
-Chau mar, hasta mañana, lo saludó esa misma tarde y al otro día y al otro y este año también lo hizo: cuando volvió a verlo le habló, y estoy segura de que lo va a hacer siempre si la dejan en paz siendo lo que somos.
Pero nada es fácil: la forma de ver, de sentir, de relacionarnos, es colectiva, se nutre de quienes alrededor nos afirman o nos niegan o, peor -lo peor de todo-: nos ponen en duda. Una gran parte de la sociedad hace eso: escucha que una niña saluda al mar y se ríe, pregunta raro, explica lo que cree que debe ser.
Crecer entre nosotros es salir de niña entendiendo que hay dos lugares: uno para la razón, la inteligencia, la lógica de separarse de tantos otros que quedan cosa; y un área para la fantasía a donde van a para esas formas de relacionarse que ya no son verdad.
-Mi abuelo me dijo que los árboles no sienten, me dijo Domi unos días atrás. Me dijo que se pueden cortar porque son madera y no sienten nada.
-¿Y vos qué creés?
-Yo creo que sí sienten pero él me dijo que eso son cuentos. ¿Son cuentos que los árboles sienten o es de verdad, mamá?
Así como con la comida (cuando empecé a pedir que no le ofrecieran comida que hace daño) que requirió dar muchas explicaciones, trato que quienes rodean a mi hija escuchen otras cosas que los ayude a no romperla.
Pero claro, no comeríamos lo que comemos si no pensáramos lo que pensamos.
-Decí lo que quieras pero los árboles no sienten, me respondió su abuelo.
Unos días antes antes había discutido con él sobre la vida del agua.
-El agua no está viva, le dijo a Domi que como pudo le discutió que sí, que para ella sí, y le habló de su amigo el mar pero no hubo caso.
-No, no podes decirle a la nena que el agua está viva. El agua en todo caso es el medio en el que se desarrollan muchos seres vivos, pero viva no está.
Y ahora: -Los árboles no sienten.
Todo está lleno de cosas así: intervenciones del desencanto, oportunidades de marchitamiento, invitaciones a la completa lejanía.

¿Mienten los sueños? Se pregunta Mary Oliver en su poema El Río.
¿Mienten los sueños? Una vez fui pez
y lloré por mis hermanas
en las enormes encrucijadas del delta.
Hermoso, ¿no?
Y está bien porque es poesía: el arte es el territorio adulto donde se permiten esas licencias.
Pero es mentira: no fuiste pez.
¿O sí?
La sola pregunta tomada en serio incomoda.
Serio quiere decir hoy lo que quería decir también en sus orígenes latinos: verdadero.
Serio es lo que es verdad.
Verdad es que sos humana y que además los peces no lloran.
-¿Cómo sé que es verdad?, me pregunta mi hija cada vez que alguien le dice que no y yo le digo que sí: que el problema es que esa persona su abuelo, la vecina, quien sea se olvidó lo que es y puede seguir siendo para abrazarse a lo que le enseñaron que debe ser, aunque eso lo haga triste como una yerbera teñida de naranja que está mustia, muriendo hace demasiados días en un florero. Mi hija todavía cree en ella. Lo veo en sus ojos, en ese brillo cómplice que resplandece cuando le digo: no los oigas. Pero también me da miedo que sea una cuestión de tiempo. Y esto no se lo digo pero me lo digo a mi, como un ruego susurrado: ojalá no le pase lo que nos pasó.

“El mundo que perdimos era orgánico (…) desde el cosmos hasta la piedra más diminuta tenía vida”, escribe Carolyn Merchant en La muerte de la naturaleza. En ese libro, una rigurosa recapitulación histórica centrada entre el siglo XV y el XVII, la filósofa narra cómo para erigir este sistema con todas sus violencias hubo antes que destrozar las ideas que había sobre la Tierra, los vínculos que la humanidad que habitaba esa Europa que quería ser imperio, sostenía.
Hasta convertirse en una cosa para la modernidad, la Tierra era vista de muchas maneras. Madre nutricia, mujer bondadosa, creación sagrada, pero también mujer salvaje y temeraria con el poder de secar cosechas y desatar tormentas. Diosa habitada por deidades, mitos y rezos. Animal animado. Ser otro, repleto de otredades.
Esas ideas diversas impulsadas por el arte, la filosofía, la ciencia, la política, los cultos, la agricultura, creaban posibilidades relacionales que promovían el cuidado y el respeto y descartaban como posibles muchas formas de explotación y destrucción. Pero -larga historia corta- de la mano de las revoluciones científica e industrial, o para hacer lugar a que eso aconteciera, la metáfora de la tierra benévola desapareció.
La naturaleza para ser recursos pasó a verse solo como mujer impiadosa y satánica. Una bruja como las que se juzgaban en los tribunales de la Inquisición antes de ser mandadas a quemar en la hoguera. Esa imagen que daba pánico consolidó una mentalidad de época que pasó a exigir orden y control.
Al igual que con las revueltas sociales y los modos subversivos de ser, para dominarla, sojuzgarla, volverla dócil, a la Tierra se la sometería de todos los modos posibles. Se mandaría a arrancar sus secretos con máquinas y técnicas nuevas, se la secaría drenando sus humedales y pantanos, se talarían sus bosques dejando solo campos con algunos jardines, se perforarían las montañas para hacer minería, se torturaría a sus animales en miles de experimentos. Hasta que finalmente se lograría volverla material inerte. Algo que funcionaría de ahí en más como una máquina. El nuevo paradigma se llamó mecanicismo. Y es el que tenemos hoy.
Escribe Merchant: “La máquina, como modelo de la ciencia y de la sociedad ha impregnado y reconstruido la conciencia humana con tanta fuerza que hoy en día apenas cuestionamos su validez. La naturaleza, la sociedad, el cuerpo humano están compuestos por partes atomizadas intercambiables que pueden ser reparadas o reemplazadas desde el exterior. El “arreglo tecnológico” para el mal funcionamiento ecológico, los nuevos seres humanos reemplazan a los viejos para el buen funcionamiento de la industria y la burocracia, y la medicina intervencionista que reemplaza un corazón desgastado por uno nuevo”.
Este cambio de la mente y el espíritu de millones de personas -que, nuevamente, pasaron de ver a la Tierra como organismo vivo, a sus partes como recursos inertes- no fue un trabajo de la razón imponiéndose con argumentos en sus verdades acabadas. La muerte de la naturaleza -de nuestras capacidades animistas y orgánicas, de los diálogos vivos que teníamos con montañas mares y sirenas, de nuestra imaginación encendida y despierta- se hizo violando, quemando, encerrando, matando a quienes sostuvieran esas ideas.
Las formas diversas de conocer el mundo, las medicinas con plantas y conjuros, las fiestas y los ritos fueron declarados ilegales sin ser reemplazados por algo mejor. Se deslegitimó lo que hoy se sostiene como fantasía no con ciencia sino con sangre, haciendo de la tortura el método para arrancar verdades, válido en un tribunal como en un laboratorio, ante una anciana curandera, un ratón o un bosque.
Y en eso estaban cuando se les cruzó América en un mal viaje. Y el poder hizo lo que hace: usó esa cantidad de pueblos increíbles habitando territorios encantados para fortalecer su epistemología de binarios y jerarquías.

Con la Tierra desencantada, la disciplina se hizo carne. La familia, patriarcado. La economía, capitalismo. El desarrollo, futuro. La supremacía blanca, ética y estética. La magia, superchería. Los mitos, ilusiones. Los ritos, prácticas absurdas. Nuestros sueños, descargas de la mente. La búsqueda de la verdad, una condena.
Porque: “¿Qué es entonces la verdad?”, se pregunta Friederich Nietzsche. “Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias: las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal”.

Hace tres años conocí a los awa guajá: un pueblo indígena que vive en Maranhao, un Estado de Brasil desmontado en casi el 90 por ciento para hacer los razonables y serios negocios de eliminar la Amazonía para producir minería, plantar soja y extender ganado. Los awa guajá son un pueblo de reciente contacto porque los invasores del 1500 no llegaron a estas tierras. Fueron invadidos recién en el siglo XX, en los años 70, y por la dictadura.
Hasta hace unos 40 años, los awa guajá no conocían esta empresa devoradora que llamamos modernidad. Y desde que la padecen en toda su crueldad se defienden de ella (de nosotros) como pueden. Llegué a ellos siguiendo una foto que ya no muestro porque me dijeron que no habían dado el permiso para que circulara. Pero te la puedo contar porque de la práctica sí se sienten orgullosos: en la imagen hay una pareja, un hombre y una mujer joven, que a su vez sostiene a un bebé humano y un bebé mono. La mujer tiene una pollera y el torso desnudo y las crías maman de sus dos pechos: de un lado, el humano, del otro, el mono. No es una práctica extraña entre los pueblos de la selva. Los awa guajá mapaternan a distintas criaturas porque eso es lo que saben que es y que hay que hacer: cuidar y mezclarse. Se mezclan con los animales adoptando, cazando, aprendiendo sus voces, vistiéndose con sus plumas y volando con ellos. Los awa guajá tienen caminos abiertos en la selva que van directo hacia las nubes, lo que les permite acortar distancias y contactarse con sus parientes del cielo. Padres, abuelos, ancestros que ahora son espíritus pero a su vez también bajan a comer al bosque.
Cuidar de la selva para los awa guajá es cuidar de su casa y de la casa de esos cuerpos invisibles que si no tuvieran territorio no tendrían ni comida ni medicina disponible, no podrían seguir ahí, a su vez, cuidándolos a ellos, los vivos.
Lo que saben los awa guajá es lo que les hace hacer esto que hacen: guardianar ese territorio que si no los tuviera a ellos desaparecería, como desapareció todo lo demás que ahora está deforestado a su alrededor.
¿Creen de verdad los awa guajá que hay caminos que van al cielo? ¿Pueden volar? ¿Ven a sus parientes muertos comiendo ahí, entre los árboles?
¿Qué son estas preguntas?
Donde están los awa guajá, sus prácticas y sus metáforas está la vida. Alrededor, donde viven los que sostienen que todo lo que ellos dicen es mentira está el progreso de la muerte.

Somos criaturas narrativas. Estamos hechos de estrellas y de historias. Todas las humanidades lo somos. Las historias nos hacen entender, nos tranquilizan, nos despiertan, nos enraízan. O nos mutilan, nos anestesian, nos desconectan. Sobre todo si la historia es solo una que como todo monocultivo tóxico arroja el veneno de la incredulidad y el disvalor a todas las demás que podríamos contarnos.
Dicho de otro modo: el problema que tenemos en esta época no es solo esta historia del mundo máquina en la que creemos, sino que esa historia para emerger y subsistir necesita matar a las sirenas, las charlas con el mar, los espíritus del fuego y nuestras posibilidades de volar para acortar caminos.
La historia que nos cuenta hoy, esa que mi hija me pregunta si es cierta, es una que nos narra individuos aislados, con una especialidad cósmica gobernando una tierra inerte, conociendo a través de experimentos de tortura, creciendo en un desierto de concreto rodeadas de árboles mutilados, comida que no alimenta, dióxido de carbono, pantallas refulgentes de plástico y tecnologías hechas montañas trituradas, nacimientos medicalizados, siliconas, dolores que nadie expresa, gritos que nadie escucha, regueros de sangre que nadie ve.
¿Es verdad que el agua no está viva? ¿Es verdad que se puede conocer separando a la vida en partes? ¿Es verdad el progreso? ¿Es verdad que podemos saber solo desde la mente?
El mundo en el que va a vivir mi hija y todas las hijas que están naciendo y que a mi me aterra es uno de la ignorancia plena. El colapso está azuzado desde el reino de verdad gobernado por corporaciones extractivas que, en acuerdo con los gobiernos, siguen extrayendo petróleo hasta de lo profundo del mar, perforando las rocas madres con venenos para sacar gas, produciendo cosas desechables que nos aseguran que necesitamos, secando acuíferos milenarios para hacer baterías de litio que dicen solucionar todo lo anterior…
“Nuestra crisis no es solo climática es mucho más profunda: es metafísica, ontológica, epistemológica. Es una crisis de devenir, de ser humano, de conocer. ¿Cómo conocemos? ¿Qué condenamos a que muera mientras llevamos adelante nuestros rituales de conocimiento del mundo? Todo eso debe ser cuestionado para hacer algo distinto”, dice el filósofo nigeriano Báyò Akómóláfé.

Repensar cómo pensamos. Desde donde. Para qué.
Con mis amigas Claudia Aboaf, Maristella Svampa, Dolores Reyes y Gabriela Cabezón Cámara tenemos un grupo que se llama Mirá. Trabajamos juntas contra las narrativas que ya dieron por muerto al mundo. Compartimos ideas, lecturas, noticias y también nos hacemos preguntas.
“Crece la teoría de que el universo es un ser vivo capaz de aprender y pensar”, decía una noticia que mandó el otro día Gabi al chat que compartimos.
-¿Vieron esto? ¿Me gusta mucho? ¿Será verdad?, preguntó.
“Un creciente número de científicos afirman que el universo puede ser una red neuronal gigante, una entidad viva capaz de aprender y evolucionar. Esta idea entiende el potencial de redefinir nuestra comprensión del cosmos, poniendo fin a la concepción tradicional del universo como un vasto espacio aparentemente inerte dónde energía y materia interactúan en un baile caótico gobernado por leyes físicas y cuánticas que todavía no podemos explicar totalmente”.
Me fascina la ciencia que avanza abrazada a términos hoy casi prohibidos en ese campo. Que se anima a romper binarios. A corporizar y espiritualizar nuestras maneras de entendernos. La ciencia que no tiene miedo de hacerse cuento.
Uno de los últimos libros que leí en este sentido es de la científica Suzanne Simard. Simard fue quien unos años atrás publicó uno de esos trabajos que generan polémica y maravilla en partes iguales. Dijo que los árboles no son individuos sino comunidades que se comunican entre sí, cuidan y aprenden a través del micelio: una red de hongos subterránea que funciona un poco como nuestras neuronas. Una parte del mundillo científico recibió todo eso con brazos abiertos, otra gran parte le dio un portazo. Por fuera del debate académico Simard cultivó fans y en 2021 publicó este libro que tituló: Encontrando a la madre árbol.
El trabajo está dedicado a que podamos comprender la importancia de los árboles más viejos que, por protocolo, se suelen extraer de los bosques gerenciados por los Estados. Cuando le preguntaron a Simard por la elección del título, y la antopomorfización que ejercía al llamarlos “madres” ella dijo que lo había hecho a propósito. “Es una apuesta política. Necesitamos recuperar la sensibilidad en la mirada. Además, decirles madres a esos árboles se acerca mucho más a su comportamiento que cualquier otro término”.
“Los árboles viejos nutren a los jóvenes y les proporcionan comida y agua, igual que hacemos nosotros con nuestros hijos. (…) Y aún más. Los árboles viejos crían a sus hijos”, escribe en el libro. “Los árboles madre… Cuando los árboles madre -los majestuosos centros de la comunicación, la protección y la sensibilidad del bosque- mueren, transmiten su sabiduría a sus parientes, generación tras generación, compartiendo el conocimiento de lo que acude en su ayuda y lo que los perjudica, quién es amigo o enemigo, y cómo adaptarse y sobrevivir en un paisaje en constante cambio. Los árboles hacen lo que hacen las madres”.
La magia existe.
Sucede también así.
Pensando al árbol como una cosa y desencantándolo o pensándolo como una madre y devolviéndole en ese acto su alma entera.
Refiriéndote al árbol como a un qué o a un quién.
Dejando que alguien te hable distinto de ese árbol.
Cambiamos las palabras, cambiamos las ideas, cambiamos la mirada, la cosa cambia: el mundo es otro.
Eso le digo a mi hija como puedo y me lo digo también a mi. Que cuando nos animarnos a la imaginación y a sus certezas, a la emoción y a sus abismos, a los encuentros imposibles de explicar, a las historias que pueden ser resembradas en este campo yermo que es la sociedad del control, la tranquilidad y la anestesia, la vida se vuelve más viva y eso es un sí que hay que sostener con valentía y arrojo. Esa valentía y ese arrojo que tienen las niñas que somos: que saben hacerse amigas del mar, de los espíritus que sonríen en las sombras, de las preguntas que abren mundos en los que caben muchos mundos.
———————————————
El poema de Mary Oliver se encuentra en El trabajo del sueño: un libro que editó Caleta Olivia. Todos sus poemas son de una belleza increíble, mi preferido es Gansos Salvajes. Te los súper recomiendo.
Deconstruir es crucial para entender lo que nos pasa y sobre todo aventurarnos con libertad a otras tantas formas posibles. Para eso La muerte de la naturaleza es fundamental. Lo escribió Carolyn Merchant en los años 80 y lo editó en 2023 Siglo XXI.
En el IG de Siglo XXI podés ver la grabación de la presentación que hicimos con Maristella Svampa y Claudia Aboaf.
El texto completo de Friedrich Nietzsche Sobre verdad y mentira en sentido extramoral está acá.
Báyò Akómóláfé es genial y tiene una web en la que publica ensayos (solo está en inglés). https://www.bayoakomolafe.net/
Sobre los Awa Guaja podés leer esta nota que escribí a https://prensacomunitaria.org/2022/09/brasil-de-soledad-barruti-la-selva-contra-el-fin-del-mundo/
El artículo sobre el universo vivo que nos mandó Gabi está en este link.
El libro Encontrando la madre árbol (Finding the mother tree) de Suzanne Simard lo editó Penguin Random House en Estados Unidos.
———————————————
Esta es la quinta carta que envío y quiero agradecerte por recibirla y leerla. Este proyecto que es esta página nació para acercarme sin la arbitrariedad de las redes sociales y sus dinámicas fugaces y está teniendo un efecto muy hermoso en todo mi trabajo. Saber que hay un espacio con un tiempo propio para compartir es muy afín a lo que espero en este momento. Además (aunque sé que estoy muy atrasada con las respuestas de los mails) es mucho más real la comunidad que siento que somos acá, que ya tuvo algunos encuentros y que va a tener varios más en lo que queda de este año. Eso me resulta fundamental: juntarnos y en lo posible de manera presencial. Con ese espíritu estoy activando esta propuesta que ojalá te convoque porque es algo en lo que estoy poniendo lo mejor que tengo:
Todo está vivo, así se llama.
Un taller, festival, experiencia postactivista para encender nuestros cuerpos, mentes y corazones y llevarnos hacia una vida más animada y despierta. Una oportunidad para volver a apegarnos a la tierra usando nuestros recursos disponibles: respirar, bailar, tocar, escuchar historias, cantar, deconstruir, tenernos. Vamos a abrirnos a nuevas lecturas, mitos y prácticas, a hacernos amigas de las piedras y a dialogar con tantos otros que nos esperan ahí nomás, abajo de capas de asfalto y olvido. Vamos a recordar lo que somos para tratar de vislumbrar caminos más interesantes y formas más amorosas de encarar esta época de anestesia y desecamiento. Vamos a crear nuevos rituales contra el agotamiento y el extractivismo. Vamos a apelar a toda esa magia a ver qué pasa.