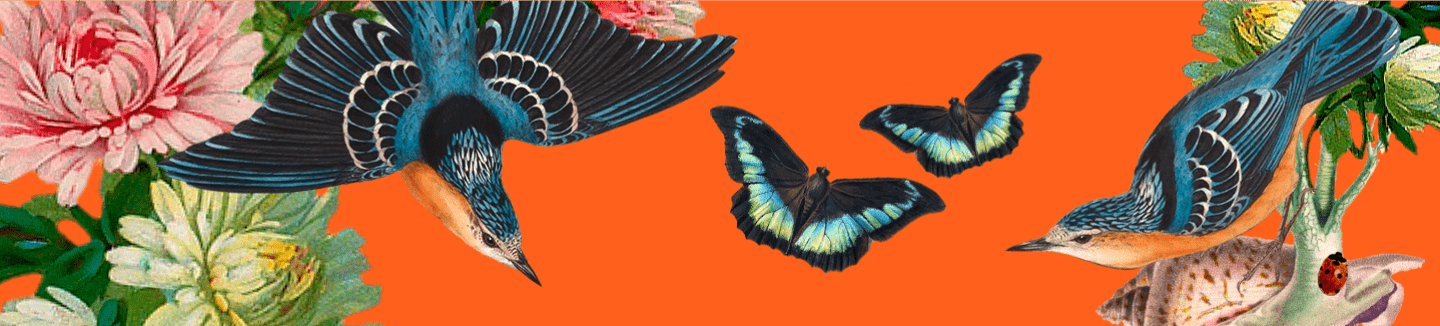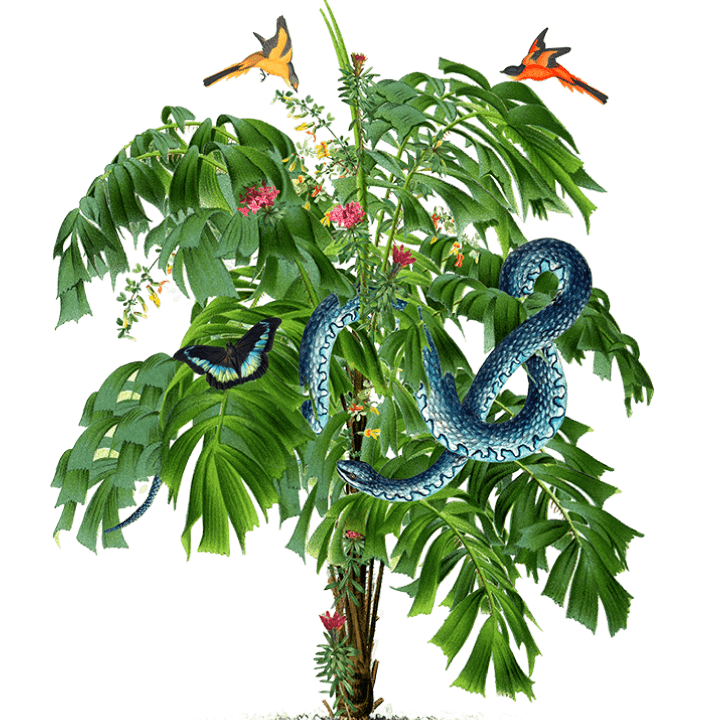Durante quince años, cada vez que alguien me preguntaba si quería tener otro hijo —porque así es: tenés uno y no hay quien no pregunte por el hermanito—, sentía un no tan rotundo, tan inamovible, tan claro que solo algo proporcional a esa fuerza iba a poder moverlo: algo tan poderoso como la verdad nacida del mismo lugar hondo y vital.
Cuando quedé embarazada de mi primer hijo —lo conté muchas veces—, tenía veinte años, estaba sola y me adentré a ese asunto con la confianza que toda esta época le imprime. Es seguro, fácil, una repetición de lo que acontece alrededor: sabés lo que vas a necesitar, y, no importa que nadie lo diga así, estás dándole a la sociedad lo que la sociedad precisa.
Mi madre aceptó enseguida la situación y me ayudó a encontrar rápido una profesional que me acompañara: la obstetra que me había hecho nacer a mí y a mis hermanos. Todos partos exitosos: acá estábamos los tres. Cómo decir que no.
Ketty era una señora bajita y arrugada que atendía en un consultorio de zona norte. Un lugar sin ventanas con olor a Pervinox. Me pesaba religiosamente, me tomaba la presión, me recomendó un curso de preparto al que fui bastantes veces. Ahí me enseñaron a respirar por la boca y a preparar un bolso para el día de la internación.
Ese día, el de la internación, llegó después de dieciséis horas de sueño; como la preparación al insomnio que vendría después. Era domingo, salí de mi habitación y en la cocina estaban mi mamá y su pareja con los restos del almuerzo, malfatti con salsa de tomate.
A las cinco de la tarde en la clínica tenía contracciones irregulares y sin dolor. Mi panza se ponía dura, eso nomás. Podía atravesarlas acostada, leyendo una revista mientras me hacían las cosas que se le hacen a toda parturienta: me pusieron vías, me colocaron un cinto para monitorear, me midieron la presión, me hicieron un tacto, otro, otro más, “a ver si ahora algo dilató”. Era molesto aunque la ansiedad por que llegara el parto lo hacía transitable. Pero de repente algo cambió. Lo que se veía normal en el monitor empezó a verse alterado, y lo que se veía en el monitor era lo que pasaba dentro del cuerpo de mi hijo: su corazón. Me subieron a una camilla, atravesé pasillos fríos, muda y aterrada. Me metieron en otra habitación más iluminada. Me pidieron que me sentara. Un hombre del que sólo conocería la voz me dijo: “Ponete así, erizada como un gatito”. Curvé la espalda. Me inyectó. Volvieron a acostarme. Me llevaron a otra habitación. “Te vamos a hacer una cesárea”, me dijeron como explicación. Extendieron a la altura de mi cuello una sábana verde. Del otro lado, mi cuerpo se apagaba hasta quedar completamente muerto. Ah, no, los brazos no: los brazos no los anestesiaron, pero los ataron para que tampoco pudiera moverlos.
El resto fue invisible: sonidos y olores. Los metales chocando entre sí, un chirrido como de sierrita, un olor a carne quemada, conversaciones entre los que me operaban, que yo, del otro lado y sin que nadie me hablara, escuchaba sin entender. La cosa parecía más un asado que un nacimiento. Hasta que lo vi. Por unos segundos y de lejos, por lo alto, violeta, llorando y sostenido de los pies por el brazo de un hombre que dijo: “Felicitaciones, es varón”, como si no existieran las ecografías y entonces yo, a esa altura, no lo supiera.
Benjamín volvió más de una hora después. Bañado, vestido, con un gorro blanco, semidormido en una cuna de acrílico transparente. Yo no sabía qué hacer, no podía hablar, el dolor de mi cuerpo despertando había empezado a subir. Mi mamá estaba al lado mío, me lo puso encima y vi sus ojos como se mira una noche cerrada en una ruta vacía: con curiosidad y pavor.
Después llegó el infierno. No dormir, las tetas llenándose de leche, los huesos volviendo a su lugar, la cicatriz tirante, las tetas sangrando, el llanto, la disolución de las horas, la soledad, la angustia de todo eso arremolinado dentro de un solo cuerpo, el mío.
Y, sin embargo, lo más brutal no era eso, sino esto: no entender cómo había terminado así, cortada en cinco capas, con una cicatriz vertical porque la cesárea hubo que hacerla rápido, y con una costura como de matambre.
“Si no hubiera sido así tu hijo no estaría con vos”.
“Hay que agradecer a los médicos”.
“Todo salió bien, es lo importante”.
Y esta que me dijo mi psicóloga: “Es como si una obra de teatro hubiera tenido muchos imprevistos, pero termina con el público aplaudiendo de pie. Puede que el artífice de esa obra no sienta que se cumplieron sus expectativas, pero el resultado final salió bien. Mirá a tu hijo: está sano, es hermoso, vos también estás sana, a veces las cosas no se dan como uno imagina y sin embargo salen mejor”.
Meses de terapia y creí que me lo había creído.
Repetía sistemáticamente a quien me preguntaba la historia que había aprendido a contar: “Mi hijo nació por una cesárea que le salvó la vida”.
Aunque por dentro, cada vez que me reía o lloraba fuerte o cuando menstruaba o cuando había mucha humedad o cuando la cicatriz me dolía —que era muchas veces— como una cuchillada, solo afirmaba una cosa: por eso no paso nunca más.
* * *
Pero quince años más tarde el deseo de tener otro hijo irrumpió. Mi pareja, Juan, con quien estaba hacía más de diez años, deseaba lo mismo. Entonces, mientras buscaba embarazarme estudié compulsivamente qué debía hacer para tener un nacimiento seguro y no volver a un quirófano, para alejarme lo más posible de otra cesárea como esa. Y lo logré.
El parto fue en mi casa y empezó cinco días antes de conocer a mi segunda hija. Una contracción que me levantó en medio de la noche. Un dolor otro, alerta, tenaz y a la vez cuidadoso me tomó y me soltó por una buena cantidad de horas. Como un aviso: así va a ser. El cuerpo hace esas cosas.
Volví a dormir. Me desperté. Tuve un día normal: ordené la casa, hice la comida, comí, hablé con amigas, leí. El dolor volvió. Más intenso. “Inaguantable”, me dije.
—Julia, vení.
Julia vino. Era mi doula: una mujer cálida y decidida que acompaña mujeres en sus partos y puerperios. Como una amiga que te transmite la experiencia que vos no tenés y que tu madre tampoco, ni tu abuela, porque todas sabemos parir, pero casi nadie lo hace ya así, como necesitamos hacerlo.
—No voy a poder.
—Sí vas a poder.
—No, no voy a poder aguantar esto, es mucho.
—Tu cuerpo no va a provocar nada que no puedas resistir.
El dolor se intensificaría con los días, con las horas, hasta no dejarme dormir. Pero también hasta calmarme de algún modo dulce y nuevo. Algo rarísimo, pero el dolor creciendo así es analgésico.
Vino mi partera, Marina, me tocó la panza, escuchó los latidos de la bebé, y me dijo:
—Está perfecta, pero todavía falta.
Al día cuatro no pude dormir más. Me senté en la pelota gigante que había comprado para hacer yoga y lloré hasta vaciarme, o hasta rendirme.
“Esto va a durar para siempre”, me dije adentrándome en un estado narcótico.
A la mañana volvió Marina y ofreció hacerme un tacto para ver cómo estaba el cuello del útero.
—Vas a parir —me dijo.
Llamé a mi pareja, que había ido a trabajar, y a Julia; Marina llamó a Belén, su compañera. A las cuatro de la tarde las contracciones se sucedían casi sin tregua y yo me convertí en otra persona: desenfrenada, extasiada, alguien que tenía todo permitido. Canté, grité, lloré, dormí, me bañé, besé, me desnudé, comí, me reí, me quedé sola, me dejé abrazar, grité más fuerte, subí escaleras, gateé, me derrumbé, bailé, así hasta ser una con ese dolor que dibujaba el recorrido que estaba haciendo mi hija por dentro, que me llevaba a ser solo cuerpo, puro cuerpo, carne viva; a adoptar las posiciones que necesitaba para acompañarla, para que nos pariéramos juntas.
A las tres y media de la madrugada, en cuclillas, entre los gritos del animal que estaba siendo, del fuego en que ardía mi cuerpo todo, nació Dominica. La recibió Belén, una mujer emocionada y extasiada por el privilegio de estar ahí, otra vez asistiendo a esa maravilla de la vida. Enseguida la tuve encima, y Marina me abrazó para llevarme hasta la cama donde mi hija y yo estaríamos enchastradas de sangre y fluidos y lágrimas y placer en un tiempo protegido del tiempo.
La habitación se mantuvo así durante semanas: una cueva envuelta en una bruma tibia hecha del olor de nuestros cuerpos, un espacio nuestro a media luz donde estuvimos solas, desnudas, mirándonos, aprehendiéndonos, disfrutándonos, mientras su padre cuidaba de que así fuera. Filtró llamados y visitas, trajo comida, proveyó lo necesario para que nuestro encuentro fuera lo que siempre debiera ser: el ingreso amoroso y alucinante y suave a un mundo que también puede ser así, pero que para eso nos necesita enteras.
* * *
Lo que pasó entre un embarazo y otro fue un trabajo enorme y un privilegio: pude saber lo que no debe saberse. Mi profesión tuvo mucho que ver; soy periodista y me aventuro entre temas que me dan curiosidad. Aunque el parto no era uno de ellos. Mi tema era la leche: estaba estudiando el explosivo crecimiento de la industria láctea a raíz de la aparición de la leche de fórmula para alimentar bebés. En ese momento me encontré con mi propio sentido común abatido. Siempre había creído que había mujeres, muchas, que no podían amamantar. Casos —que iban en aumento— donde, a pesar del deseo, la leche era insuficiente o no salía. Mi propia experiencia con la primera lactancia había sido muy difícil. Sin embargo, la investigación me mostró que no existía tal enfermedad: no había ninguna evidencia científica que pudiera respaldarla.
¿Qué pasa entonces que hay tantas mujeres queriendo amamantar que no pueden?
Esa fue la pregunta que me abrió el mundo.
El primer problema es qué mujer entra a la sala de partos y qué mujer sale. En qué estado. Y cómo. Y por qué.
Durante los meses siguientes dejé de lado los tambos y las fábricas de leche en polvo para adentrarme en ese sistema donde todo comienza o se afirma: las prácticas obstétricas. Una serie de disposiciones invasivas sobre los cuerpos, posiciones absurdas, tiempos imposibles de cumplir, intervenciones forzadas, cesáreas innecesarias, inducciones, ansiedades ajenas, separaciones traumáticas, violencia, violencia, violencia.
En poco tiempo entendí que el parto médico que asumimos como seguro es una invención técnica y farmacológica desarrollada para sistematizar y controlar los eventos más anárquicos y poderosos de la existencia, tal vez solo comparables con la muerte: nacer y parir.
Nada de lo que acontece en la mayoría de los hospitales o clínicas privadas está pensado para garantizar lo único que debiera garantizársenos a las mujeres para acompañarnos en ese derroche hormonal que abre nuestros cuerpos por dentro y permite a los bebés hacer lo que saben: abrirse camino abriéndonos los huesos hasta salir por sus propios medios de nuestra vagina; el mismo derroche de hormonas que luego garantiza la eyección de la leche, el sueño protegido y sincronizado, las temperaturas perfectas, y el goce.
Intimidad y cobijo. Eso necesitamos.
Recibimos, en vez, hipervigilancia, infantilización, cosificación, humillaciones varias, toneladas de violencia.
Y todo está tan normalizado que salvo en casos extremos, mientras el bebé respire y nosotras también, las mujeres salimos de la sala de partos agradecidas, envueltas por un manto de adoración, sumisión y entrega.
Es el crimen perfecto.
Porque el parto de la modernidad es un acto disciplinador. Hay un poder institucional, hegemónico, supuestamente científico, que manda: el sistema médico, y un sujeto pasivo, ignorante y frágil que obedece: nosotras. Y hay un producto casi inerte en disputa: los bebés (que así son llamados, producto), que ingresan al mundo para ser pesados, medidos, explorados, toqueteados, bañados, negados en su calidad de personas, porque no hablan, no miran, nada saben, todo lo lloran, qué pueden saber, qué pueden sentir.
Nada de lo que allí sucede tiene ni una pizca de sentido que no sea la de haber encontrado instrumental, tecnologías y drogas para que los cuerpos se adapten a lo que se necesita de ellos. Que no ocupen camas mucho tiempo, que no anden gritando e incomodando, que el médico no se tenga que agachar, que nadie se cague, ni muestre que tiene pelos en la vulva, que los bebés no molesten, que a nadie se le ocurre hacer nada así de atroz, nada tan animal, ni tan pasional, ni tan libre, incivilizado.
Pedagogía de la crueldad, lo llama Rita Segato: actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos para transformar lo vivo y la vitalidad en cosas.
El parto humano es un parto-cosa.
Descubrir cómo y por qué nacemos y parimos es tomar la píldora roja: modifica nuestra subjetividad hasta cambiarnos de matriz para siempre.
El pasaje de desnormalización suele transitarse con dolor tras una situación de violencia o varias, y desde los márgenes: adentrándonos en las grietas donde está la información real y dejándonos guiar hacia ese conocimiento por otras mujeres que sostienen, cuidan y nos habilitan a otras a entender el saber que los cuerpos guardan y lo que merecemos experimentar.
Los primeros grupos a los que me acerqué eran de Facebook. Espacios secretos y cerrados de mujeres compartiendo sus historias más dichosas y dolorosas en ese momento abisal que es dar a luz. Denunciando profesionales y prácticas, desarrollando estrategias de defensa y articulando una resistencia inclaudicable por el derecho a parir con respeto, integridad y fuera de peligro; una cofradía heterogénea y movediza; una guerrilla clandestina librando una lucha enorme por nuestra insumisión.
Empezar a leerlas fue volver a tener voz. Por primera vez y gracias a ellas —mujeres extrañas para mí y extrañas entre sí, que compartían sus historias con el solo afán de salvarse y salvarnos, de tenernos y aprender juntas— entendí que lo que había vivido y que todavía me dolía en secreto tenía nombre: cesárea innecesaria, separación forzada, violencia obstétrica.
No era capricho, no era apego a un plan que no había podido llevar a cabo, no era inflexibilidad: era que habían hecho con mi cuerpo lo que se les antojaba porque era domingo. Era que me habían dado drogas para acelerar las contracciones que tal vez hubieran durado días. Era que se les había ido la mano y entonces sí el corazón de mi hijo había empezado a fallar porque siempre pasa eso: te empujan al abismo y antes de estrellarte casi siempre te salvan.
Y nadie lo pone en duda, nadie lo cuestiona, ni siquiera muchas veces habiéndolo vivido en carne propia. Como mi madre. La médica que ella quería un montón y que hizo nacer a la fuerza a mi primer hijo le había hecho tres episiotomías monstruosas y la había amenazado con llevarla a cesárea si no paría en un determinado tiempo. Sin embargo, para mi madre, que también es médica, su práctica en esa clínica había sido fantástica y por eso me la recomendó, deseando para mí algo tan bueno como lo que ella había vivido.
Confirmar lo que mi cuerpo ya sabía fue así de contundente: el deseo irrumpió y me tomó toda.
Quería tener otro hijo y quería parir y ahí había una infinidad de mujeres mostrando que se podía. Que se podía tener un parto también después de una cesárea, de dos y de tres.
Quise aprenderlo todo y así lo hice: leyendo las historias de ellas y buscando en la bibliografía que iba encontrando en diferentes espacios. Esa que está en escritos marginales hechos con base en la pura experiencia y el corazón, pero también y sobre todo, en lo que publica la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, Cochrane, el sistema de salud de Inglaterra, de Colombia, de Canadá. Toda la evidencia científica que los protocolos de los hospitales y las clínicas niegan, pero que muestra con contundencia que el sistema de salud, para garantizar salud, debería disponer a cada mujer en un lugar seguro y limpio dónde se sienta cómoda y a gusto, a su tiempo, sin intervenirla, acompañándola. Que muestra que en embarazos sanos sería más barato y más conveniente garantizar el cuidado de los partos planificados domiciliarios y generar espacios específicos, como casas de parto, que seguir apostando a un sistema oneroso, experto en enfermedades, pero —o tal vez por eso— contrario a la fisiología, como los grandes hospitales. Evidencia científica que derriba una a una esas prácticas e instrumentos que destrozan espíritus a granel.
Fue en esos grupos, mientras iba animándome y animando a mi pareja a ese nacimiento que hoy atesoro como lo más significativo que me pasó en la vida, que descubrí a Julieta Saulo.
Julieta, psicóloga social, puericultora y doula, daba en cada aparición pública un salto cuántico: llevaba sin vueltas este asunto del parto y los cuidados perinatales al plano de los derechos humanos con una eficacia arrolladora. “En la sala de parto nos hacen mierda y los bebés llegan al mundo de una manera violenta: ¿qué puede salir bien? O cambiamos y constituimos esta situación en una misión feminista o no entendimos nada”, la escuché decir en una entrevista. Desde el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) y Las Casildas, Julieta se plantaba junto a mujeres y bebés destruidos por el sistema médico, acompañando historias de violencia tremendas. Y a la vez, vivenciaba y habilitaba otras formas posibles asistiendo como puericultora en la única maternidad pública del conurbano bonaerense dedicada a partos respetados: la Maternidad de Moreno Estela de Carlotto. Leerla, seguirla y, finalmente, conocerla fue y es profundamente reparador. Si alguien tenía que escribir un libro para reunir y popularizar esta información que nos resulta imprescindible y a la vez a la mayoría nos resultó en un comienzo inalcanzable, era ella.
Bien que te gustó es un título sumamente provocador. Julieta se apropia de una de las frases que más se escuchan en maternidades cuando estamos con las piernas abiertas haciendo fuerza entre un montón de extraños y no nos está permitido ni gritar. Te gustó el sexo y este es tu castigo, y rezá por encontrar la redención prometida en este sufrimiento.
Este libro es una herramienta de liberación y va a hacer de esa frase una remera: para correr la voz, para volver a acuerparnos entre nosotras, para no sentirnos solas, locas y exageradas nunca más, y para advertir a otras que están a tiempo de que sus partos y, por ende, los nacimientos de sus bebés sean amorosos y placenteros.
Este es un libro que sana y a la vez es, como todo libro disruptivo y contrahegemónico, un arma de batalla.
“Para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer”, dice el obstetra francés Michel Odent. Pero quienes pudimos deconstruir lo que nos pasó, y reparar esas experiencias que debieron ser una fiesta y resultaron una tortura, sabemos que no tuvimos esa posibilidad, que nadie nos avisó. Sin información y luego, sin alguien que salte con valentía de la esfera privada a la pública con la convicción de que todo parto es político, como lo hace Julieta, eso es prácticamente imposible.
Este libro es, entonces, finalmente una invitación para que la transformación humana hacia una sociedad feminista, sensible y conectada sea posible; para entregarnos al saber del cuerpo, a ese animal increíble que somos y que nos guía hacia el cuidado; para permitirnos nada menos que entregarnos al enredo con esos otros cuerpos que se crearon dentro de los nuestros, y a ese amor descomunal y salvaje que nace con la potencia inmensa que solo tiene lo que está preciosa y poderosamente vivo.
(Este texto lo escribí para el prólogo del libro Bien que te gustó de Julieta Saulo. Pero quiero compartirlo acá porque a la vez hace parte de la historia que nunca dejo de escribir, que también estoy escribiendo ahora. Entonces es un texto ya publicado y, como todo borrador, una tierra fértil)